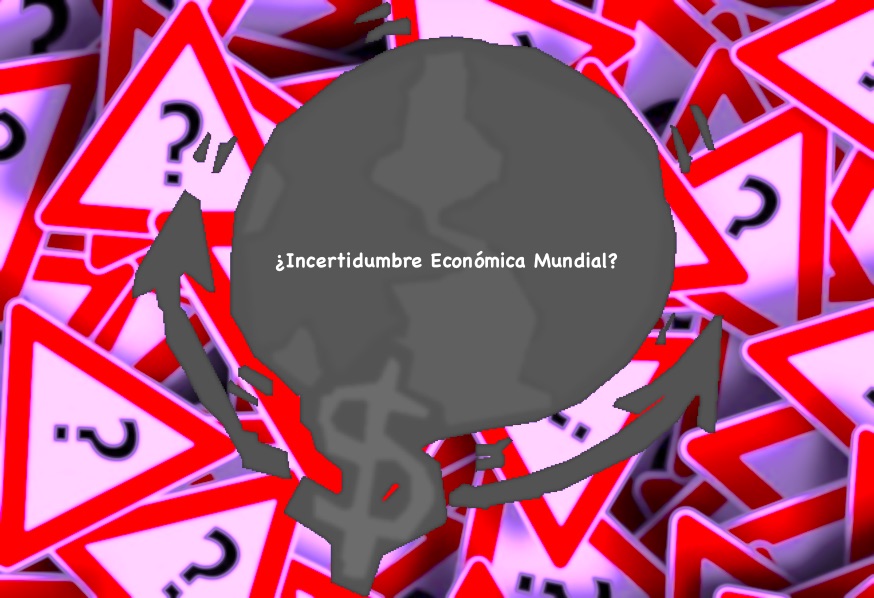Ildefonso Correas Apelanz (M.S./M.A.)
Para Proyectar Nación
Desde Albany, NY
El Nuevo Orden: Trump y el arte de la incertidumbre
Podemos decir que la globalización se caracteriza no solo por la integración de Acuerdos de Libre Comercio (Free Trade Agreements-FTA) entre países regionales sino también por cómo estos acuerdos otorgan ventajas competitivas a las corporaciones dado que disponen de un vasto número de países –mercados de producción– que bajan los costos por proceso y permiten incrementar las ganancias. Esta integración productiva se da dentro del marco de la globalización cuyos efectos se han estudiado sistemáticamente: decrecimiento de salarios, incremento de trabajos precarios, pérdida de derechos laborales, empobrecimiento de los sectores más vulnerables, así como corrupción gubernamental y corporativa. Si bien podemos identificar estos conflictos en etapas previas a la globalización, el neoliberalismo articuló sus pretensiones mediante la globalización como un proceso de integración de alcance mundial.
Desde mediados de los 70s se implementan políticas que profundizan una internacionalización de interdependencia de los mercados con el énfasis en la reducción de los costos que se hace más evidente en los 80s y los 90s con la implementación de medidas neoliberales tendientes a descapitalizar al Estado y a financiar la iniciativa privada. No menos importante es la crisis de político-económica de la Unión Soviética, los problemas económicos derivados del “Tequila” y la (re)configuración del mundo con la constitución de nuevas alianzas regionales y continentales.
La gran integración económica de las corporaciones dentro de esta propuesta neoliberal marcó el surgimiento de un nuevo orden global que colocó el mercado financiero como el sostén del criterio empresarial adjudicándole a las empresas multinacionales un poder político y económico por sobre los intereses nacionales.
Acuerdos como la formación de la Unión Europea, el NAFTA, el MerCoSur, o más recientemente el Trans-Pacific Partnership (TPP) le han dado un éxito al desarrollo liberal, a la integración productiva diversificada y por lo tanto, a la búsqueda de mejores ofertas y condiciones para reducir costos de producción.
En los Estados Unidos, por ejemplo, el NAFTA (o la posible –aunque ahora insegura– implementación del TPP) ha sido responsable de la transferencia sistemática de puestos de trabajos hacia afuera del país[1], en conjunto con la automatización de muchos empleos en la industria de manufactura que han reemplazado tareas manuales por procesos automatizados.
En este histórico contexto contemporáneo se producen dos inflexiones inmediatas relevantes: por un lado, el referéndum que inició el retiro de Inglaterra de la Unión Europea; y por otro lado, la elección del Presidente Electo Donald Trump como el nuevo mandatario de los Estados Unidos.
Dentro de este ambiente global, si bien no es posible relacionar un evento como causa directa del otro, es innegable que existen ciertos aspectos vinculantes: a) el resurgimiento del nacionalismo británico –así como del americano– vinculado a ciertas actitudes xenofóbicas y b) una integración a la Unión Europea de la cual los británicos parecen no beneficiarse como en el pasado. Precisamente las palabras de Theresa May en las últimas 48 horas han dejado clara la posición del Reino Unido: se va y cuanto más rápido, mejor… “Bretix means Bretix” expresó la Primera Ministra. La nueva posición de los británicos será la de celebrar acuerdos internacionales con cada país atendiendo las necesidades de lo que convenga al Reino Unido. Entre líneas, los problemas de inmigración ostentados por los británicos serán uno de los asuntos prioritarios en esta nueva etapa. En relación a los acuerdos comerciales, se maneja la posibilidad de duplicar el que haya sido recientemente firmado entre Canadá y la Unión Europea. En suma, e imitando el programa “Deal or not Deal?”, los Británicos buscarán lo mejor para su patria o nada.
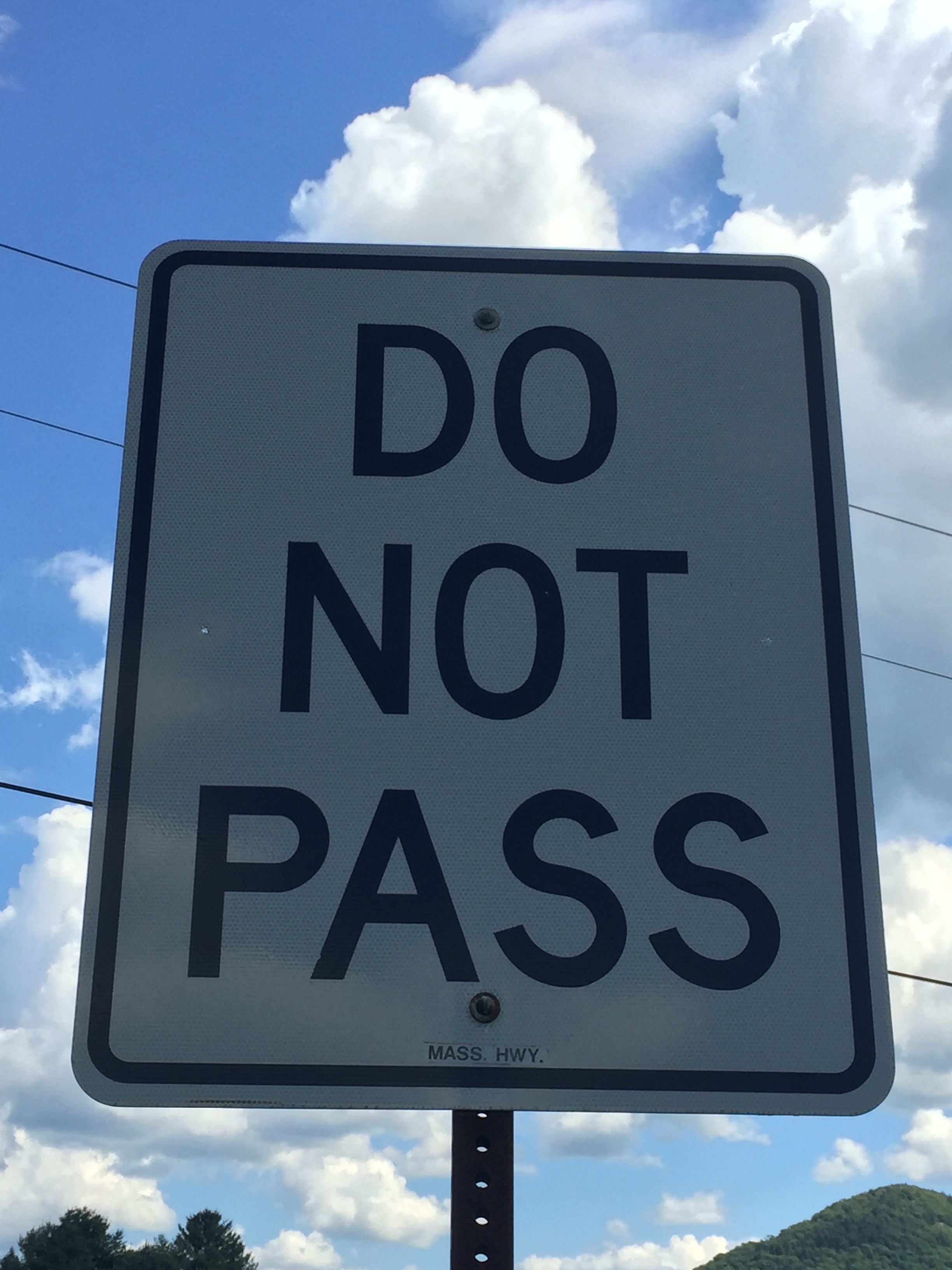 El comercio internacional es antiguo como la creación misma del dinero para comerciar mercaderías. Se exacerbó y (re)configuró mediante el proceso de globalización que comenzó hace 40 años. Esta trayectoria económica global “podría” revertirse con la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. Destaquemos brevemente sus anuncios de campaña en relación con los asuntos extranjeros de la nación norteamericana. En primer lugar, está la pared entre México y los Estados Unidos cuya financiación será costeada, en principio, por los ciudadanos de Estados Unidos y cuya cuenta será finalmente saldada por el Gobierno de México (los detalles de implementación de este saldo son desconocidos). También cargó en contra de las fronteras abiertas y la inmigración, dejando en claro que los musulmanes tendrán muchos inconvenientes en entrar a los Estados Unidos. Asimismo, Trump cuestiona a la OTAN –en todo su conjunto– y al acuerdo con Irán por la producción nuclear. Y más notoriamente se ha declarado en contra de todos los acuerdos económicos: los denominados “Free Trade Agreements”, amenazando con desmantelarlos.
El comercio internacional es antiguo como la creación misma del dinero para comerciar mercaderías. Se exacerbó y (re)configuró mediante el proceso de globalización que comenzó hace 40 años. Esta trayectoria económica global “podría” revertirse con la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos. Destaquemos brevemente sus anuncios de campaña en relación con los asuntos extranjeros de la nación norteamericana. En primer lugar, está la pared entre México y los Estados Unidos cuya financiación será costeada, en principio, por los ciudadanos de Estados Unidos y cuya cuenta será finalmente saldada por el Gobierno de México (los detalles de implementación de este saldo son desconocidos). También cargó en contra de las fronteras abiertas y la inmigración, dejando en claro que los musulmanes tendrán muchos inconvenientes en entrar a los Estados Unidos. Asimismo, Trump cuestiona a la OTAN –en todo su conjunto– y al acuerdo con Irán por la producción nuclear. Y más notoriamente se ha declarado en contra de todos los acuerdos económicos: los denominados “Free Trade Agreements”, amenazando con desmantelarlos.
Como una predicción sobre la consigna Estados Unidos para los Estados Unidos, los mercados globales cayeron al día siguiente de la elección, aunque estos se han venido recuperando desde aquel sacudón.
México, actualmente con una economía dependiente y frágil; China y los demás países asiáticos; Europa –entre los enojos de Alemania y la separación de Inglaterra–, los líderes de OTAN ofuscados por las declaraciones de Trump; los problemas del Medio Oriente; y finalmente Rusia con los escándalos de hacking en Estados Unidos y su influencia en Siria, compaginan el impacto de lo imprevisible producto de lo que podría suponerse una estrategia geopolítica impensada.
La incertidumbre es más disruptiva que el peor de los planes, y esto es algo que el Presidente Electo sabe muy bien. Donald Trump está seguro de una sola cosa, nadie sabe a dónde irá. Como estrategia, esta forma de hacer política le ha funcionado perfectamente. Su imprevisibilidad aparece como su mejor característica personal a la hora de negociar. Pero esto, como en el poker, solo sirve por algún tiempo, eventualmente la sorpresa se va vislumbrando.
Un nacionalismo político-económico disminuirá, posiblemente, los procesos de producción globales; los Estados Unidos negociarán como Gran Bretaña sus acuerdos de manera individual y dentro de márgenes que otorguen beneficios a sus países independientemente de los efectos que los mismos produzcan a las empresas. La paradoja es que cada país ha perdido terreno frente a las Corporaciones que ahora operan de manera globalizada y sin atender a una bandera nacional, por lo tanto cabe la pregunta: ¿cómo convencer a las empresas de producir en un determinado territorio nacional mediante acuerdos individuales con los países, si estas empresas no tienen banderas nacionales? ¿Qué papel le asignará Trump a Wall Street, el Banco Mundial, el FMI, y los organismos internacionales de comercio y financieros que han contribuido con la flexibilidad de la movilidad del capital? ¿De qué forma se (re)configuran las relaciones de poder internacional cuando el poder económico global que históricamente ha mantenido los Estados Unidos, si éste se encierra dentro de su propia geografía quedando aislado de las alianzas regionales? ¿Con qué nuevas estrategias operan las organizaciones internacionales y de qué manera las mismas se aliarán con Wall Street? Más aún, y teniendo en cuenta el Informe Oxfam recientemente publicado sobre la distribución de la riqueza, vale la pregunta, ¿de qué manera ese porcentaje minoritario pero con mayoritario poder económico, responderá a la incertidumbre como política de negociación?
Es importante resaltar que los Estados Unidos tiene altos niveles de inmigrantes provenientes de áreas de las ciencias exactas, investigación científica y tecnología. Los cerebros se importan y esto me lleva a posibles escenarios como conclusiones finales. Si el nuevo proteccionismo discursivo se implementara en la práctica, la economía del nuevo mercado global podría quedar en manos de China, como distribuidor de productos terminados. Por otra Rusia, India, África, los restantes miembros de la Comunidad Europea –si es que la misma no se disuelve–, y en menor medida de Brasil, desde el marco Latinoamericano, podrían formar bloques diferentes para contraponerse a medias proteccionistas de los Estados Unidos. El proteccionismo podría también fortalecer las alianzas entre la Comunidad Europea –ya sin Inglaterra– y China. Recordemos también que los chinos han buscado socios en Latinoamérica y esto podría intensificarse. Asimismo, Rusia podría promoverse como el nuevo benefactor del mundo cuando le convenga hacerlo en tanto que buscaría con mayor ímpetu ampliar su influencia geopolítica entrando en la (re)conquista de viejos territorios: Afganistán, por ejemplo, y/o las nuevas naciones de Europa del Este y Medio Oriente que aún están frágiles y corren el riesgo de volverse volátiles por sus divisiones étnicas, como es el caso de Siria.
¿Será esta la (re)configuración mundial post-Trump? ¿Cómo se lee esta posible (re)configuración desde la perspectiva de la Seguridad Nacional Norteamericana? ¿Qué papel tendrá el Partido Demócrata en todo esto, particularmente teniendo en cuenta las elecciones del 2018?
Los ojos del mundo ya están fijos en él. Habrá que esperar y mientras tanto seguir trabajando.
Notas
[1] http://www.huffingtonpost.com/entry/trump-car-companies_us_586fd096e4b043ad97e32aae
http://www.huffingtonpost.com/leo-w-gerard/murdering-american-manufa_b_9285564.html
http://www.huffingtonpost.com/leo-w-gerard/tpp-would-further-emascul_b_9183026.html