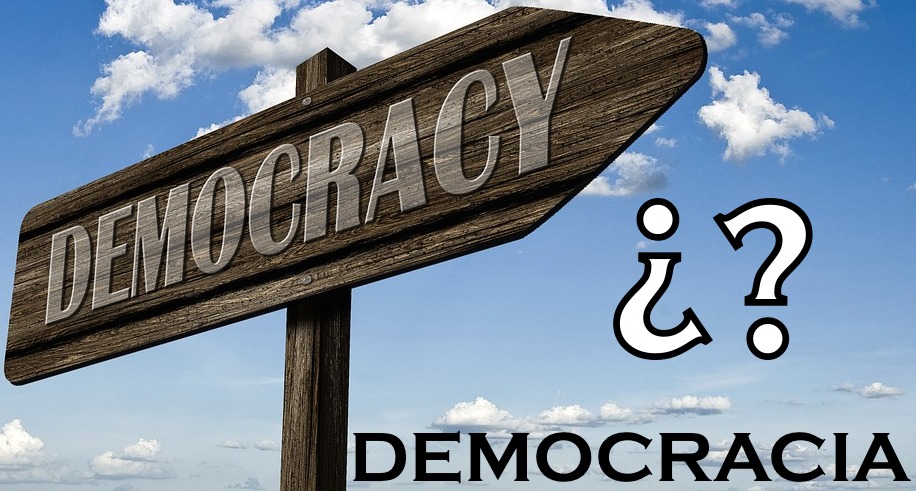La Democracia desde los Estados Unidos: ¿qué ejemplos vienen desde el Norte?
Ildefonso Correas Apelanz (M.S./M.A.)
Para Proyectar Nación
En este breve artículo, mi intención es efectuar un comentario político sobre los mitos de la democracia norteamericana, intentando cuestionar la representatividad del sistema democrático en ese país dada por la condición precaria –moral y ética– de los candidatos de los partidos mayoritarios tradicionales. Para articular mi análisis me enfocaré en los debates entre Hillary Clinton y Donald Trump como exponentes máximos de la democracia norteamericana para luego indagar cómo el proceso electoral de los Estados Unidos no refleja la idea de una democracia representativa y mucho menos federal.
Los candidatos para Presidente de los Estados Unidos de América: Hillary Clinton (Demócrata) y Donald Trump (Republicano) acceden a dicha posición con más controversias que posicionamiento político organizado.
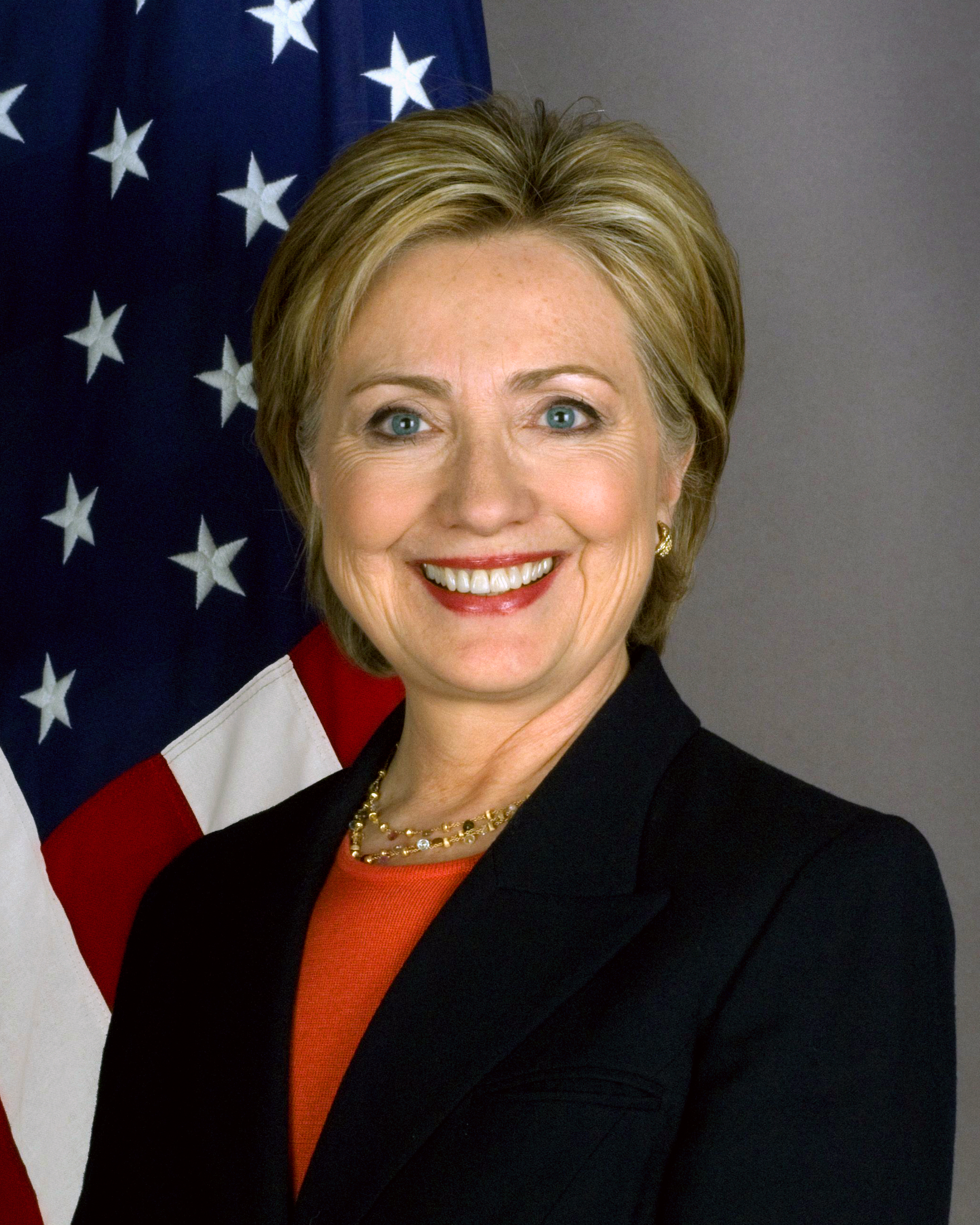
Por un lado, la Sra. Clinton podría haber anunciado su candidatura desde el día que juró como Secretaria de Estado. Por el otro, la alianza existente entre el Presidente Obama y Clinton ayudó a esta última a generar, desde una nueva posición política, –recordemos que fue Senadora representando al Estado de New York, además de Primera Dama– una experiencia política decididamente ligada al Poder Ejecutivo, cuya influencia internacional supera ampliamente a la que tiene un Vicepresidente en Estados Unidos.
Sin embargo, lejos de anunciar su candidatura temprana, Clinton se tomó un tiempo que, pecando de pedante, la obligó a pelear lo que se suponía tenía que ser unas elecciones primarias sin tropiezos. Bernard “Bernie” Sanders, el candidato que le disputó el puesto a Hillary, produjo en el Partido Demócrata una fuerza política inesperada y renovadora. Sanders apuntó hacia una democracia de tilde más socialista pero sin dejar de ser orientada hacia el mercado. De allí que “Bernie” pasó a ser el “underdog” que le generó un sinnúmero de problemas a la campaña de Clinton, quien de todas maneras obtuvo la nominación entre muchas controversias propias y ajenas.
Sin dudas, la candidatura de Clinton no esta exenta de problemas que se ejemplifican en los emails y sus intervenciones directa en Benghazi e indirecta en Siria.
Por otro lado, el Sr. Donald Trump se llevó la candidatura del Partido Republicano por amplios márgenes, destacando la fractura ideológica y representativa dentro de ese partido. Ideológica porque la influencia Cristiano-Conservadora republicana esta en una crisis permanente con Trump. Él se aproxima a las facciones del Tea Party como el candidato de mano dura, dispuesto a defender las oportunidades nacionales originadas en la casta blanca y rural aunque no sin contradicciones y sin ser su primera opción. Sin embargo, las declaraciones y videos de Trump desde sus inicios hasta los más recientes dejan en claro la decadencia política detrás de la candidatura de Trump y son portavoces de un reflejo en el partido y los miembros que representan.

Con relación al más reciente escándalo de Trump –previo al segundo debate– en donde el magnate habla de cómo manosea de las mujeres cuya caracterización ronda la apología de la agresión sexual, hizo que perdiera el apoyo de muchos miembros del Partido Republicano, incluidos algunos con fuerte influencia partidaria.
Dichas personalidades políticas se suman a otras que no lo han apoyado desde un principio o aquell@s que continúan caminando en la cuerda floja de la decisión. En este contexto, lo que se planteaba era: (1) ¿qué estrategias iba a implementar Trump para eludir semejante arrebato de agravios contra las mujeres? –siendo que no era su primera vez– y (2) ¿cómo se posicionarían los líderes del partido –o al menos los que aún lo respaldan– como resultado de los escándalos y del debate? No obstante, las preguntas anteriores son transitorias y netamente políticas. Las mismas responden a un contexto de oportunidades en donde se juegan, entre otras cosas, las elecciones al congreso y el senado y por lo tanto de respuestas superfluas.
El debate, en sí mismo, fue descarnado, configurado con bajezas, mentiras y respuestas sin claridad ni sustancia. A las preguntas directas de Martha Raddatz o Anderson Cooper; como los emails clasificados –Clinton– o los comportamientos hacia con las mujeres y/o la evasión de impuestos –Trump–, las respuestas se dilucidaron entre narrativas sin contenido y acusaciones al por mayor; es decir, no se respondieron y personalmente me quedé con la sensación que me estaban mintiendo o se ocultaba la verdad o ambas cosas.
Si vale la comparación, el debate entre Scioli y Macri sostuvo, aunque haya sido mínima y/o esporádica, una narrativa política y hasta a veces de planteos, que poco tuvo que ver con las superficialidades del que observé anoche. En ambos casos, no hubo una clara visualización para la audiencia de lo que los candidatos pretenden –o pretendían– para el país.
Pero, ¿Por qué es necesario indagar esta información? ¿De que forma nos sirve éste análisis? El punto de entrada a estas respuestas radica en la siguientes consideraciones: a) Los dos candidatos representan los únicos partidos mayoritarios (y casi exclusivos) que tiene el sistema democrático de los Estados Unidos; b) Ambos candidatos no surgen de las bases o movimientos socio-políticos sino de círculos político-económicos donde la posibilidad de la financiación electoral propia o ajena transforma al dinero como elemento indispensable para la “ruta hacia la presidencia”; c) no solo las elecciones primarias sino las elecciones generales se ejecutan en un sistema electoral indirecto donde el voto del electorado no tiene el peso directo de representación; por lo que en el sistema de colegio electoral se votan “electores” por cada Estado de la Unión y los mismos se distribuyen únicamente al ganador de ese Estado y no de acuerdo a los porcentajes de las mismas. Son estos “electores”, quienes luego en conjunto, votan al presidente.
Desde esta perspectiva caben varias conclusiones en clave Argentina y Latinoamericana. En primer lugar, la decadencia en el sistema político de los Estados Unidos por medio de la mediocridad de los políticos que los representan quienes debieran generar, al menos, un debate serio al respecto de la capacidad de dirección que tiene la clase política en los Estados Unidos. Dicha crítica debería gestionarse en las cancillerías latinoamericanas, para promover en la subregión, un duro cuestionamiento a las capacidades dirigenciales del Norte o por lo menos disminuir su poder político. Por otra parte, la experiencia estadounidense debería ayudarnos a (re)plantear al sistema democrático como el mejor sistema participativo por el cual todos estamos representados. Desde lo teórico-práctico este es el mayor desafío. Queda en evidencia que el sistema democrático de los Estados Unidos, divido en dos partidos hegemónicos es incapaz de representar las diversas voces políticas que conviven en dicho país. Dentro de una sociedad como la argentina, que tiende a sobrevalorar, consciente o inconscientemente, todo lo que proviene y promueven los EEUU, es necesario replantearse la calidad de lo que recibimos, de por qué lo recibimos y también es necesario identificar por qué no lo cuestionamos.
Durante uno de sus discursos electorales, en medio de la campaña electoral de 1983, el Dr. Raúl Alfonsín, elegido como resultado de esos comicios, pronunciaba las siguientes palabras:
“Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura, no necesitamos nada más, que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino.”[1]
Han pasado ya más de 30 años de esas elecciones y como consecuencia de ello se reinstauró el sistema democrático como forma de gobierno en la Argentina. Sin embargo, y a la luz del proceso electoral en los Estados Unidos, es menester cuestionar el sistema democrático concebido en nuestro país y preguntarse si es real que, efectivamente, con la democracia se come, se educa y se cura. En tal sentido, no pretendo descalificar las palabras de Alfonsín pero si cuestionar la representatividad que promueven desde los Estados Unidos sobre un sistema de gobierno que aparece liderado por políticos narcisistas y con prepotencias personales dentro de una democracia debilitada y puesta al servicio del mercado.
De estos últimos 30 años, me pregunto: ¿qué lecciones aprendimos? pero también ¿qué posibles aprendizajes también podemos ofrecer? Me pregunto ¿qué representación política tienen los argentinos en el Congreso y el Senado? y ¿cómo dicha representación se articula conforme a los movimientos que representan?
Nuestra democracia continúa siendo relativamente joven y aún tiene mucho por madurar. Tal vez las elecciones en Estados Unidos nos ayuden a construir un país diferente, con provincias autónomas y cuyos mecanismos de representación y voto promuevan todos los sectores sociales mediante debates y diálogos instrumentados dentro del respeto, la honestidad y un posicionamiento claro de lo que se pretende. Sin duda, que ni Hillary ni Donald son el ejemplo a seguir y por ende, el sistema de representación democrático del Norte queda y así debería ser, cuestionado, condicionado, y sumamente precario. Solamente representa los intereses de unos pocos, los “electores” de los Estados.
—
Como lo hacemos siempre, esperamos sus comentarios y la posibilidad del dialogo por medio de nuestra pagina de www.Facebook.com/ProyectarNacion.
Muchas Gracias.
Referencias: